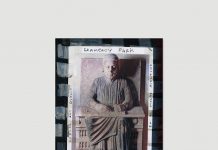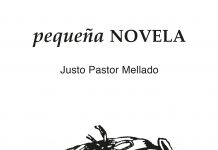Una vez vi en acción a las Yeguas del Apocalipsis en la SECH de Santiago, sería 1990, había llegado hace poco desde Talca y despistadamente fui a una presentación de libro, en esa casona castillo gobernada siempre por escritores vestidos de escritores, no recuerdo qué libro era, seguro no importaba tanto como conocer ese ambiente en que las lecturas me parecían cercanas a la sobreactuación, y bueno, irrumpieron las yeguas, Pedro Lemebel y Francisco Casas, de quienes no tenía idea, cruzaron entre las sillas increpando a los presentadores, vestidos con chaquetas largas, baudelerianas de ropa americana y con el rostro maquillado de caballo cubista como ciertos actores o actrices del teatro japonés. El escándalo duró poco y las yeguas se sentaron, se notaba que era una iconoclastia aceptada, a cada cierto rato decían algo en voz alta, capturaban la atención, y la presentación continuaba. Se quedaron al cóctel en el cual se nutrieron firmemente de fardos de alfalfa y vino servido en copas nerudianas. La primera impresión fue la de enfrentarse a un payaso cogotero, como en cierta crónica de Pedro, uno se pone alerta, sube la adrenalina y se piensa la maniobra disuasiva, pero la extrañeza da pronto paso a la normalidad, la realidad se promedia y lo exótico se incorpora a la trama.
Más adelante volví a ver y conversar en varias oportunidades con Lemebel, en un bar rogelio de Santa Rosa con Franklin, una madrugada hablando de novelistas rusos entre unos veteranos alcoholizados de guerrillas centroamericanas, en Puerto Montt en la cena de una feria de libro donde coincidimos, antes que se fuera con unos amigos travestis a pasar la noche por ahí, en la barra del Clandestino, un bar de niñes bien en el barrio Bellavista de la capital donde se danzaba, chupaba, hablaba a gritos y jalaba, en San Felipe donde se lució tirándole unas presas de pollo al alcalde. Cada vez me tenía que presentar de nuevo, nunca recordó mi cara sureña de merluza entre las merluzas, ni mi nombre, ni nada, yo lo escuchaba pero él no a mí, y si lo hacía, era para entrecerrar los ojos y tirarme la performance de los corridos con su sonrisa gardeliana, ante lo que mi formación huaseril de liceo de hombres se ponía alerta y pesadilla. Además era lógico, la diva era él, el cronista surgido entre los guarenes que desafiaba las convenciones era él, el mimado de la bohemia santiaguina de los ochenta que deleitaba con sus crónicas por radio Tierra era nadie más que gloriosamente él, uno era una sombra en el Santiago sin brillo de los noventa, un guarisapo sin forma definida que hacía de flaneur rotoso y estudiante sin lucas ni beca.
De Francisco Casas nunca supe más hasta este libro Yo Yegua, publicado por Pequeño Dios Editores. Al parecer también experimentó de los genes dominantes de Pedro, como se puede leer en el texto. Libro que es difícil (e innecesario) concebir como novela, ya que los pasajes se saltan temporalmente de modo arbitrario y la trama está más dispuesta para hablar de las acciones de arte del colectivo, que como una historia en sí misma, las situaciones se tuercen para acomodarse a las acciones de las yeguas y no importa mucho, porque la prosa imaginativa y con rasgos culteranos, anuncian que está más allá de un género, funciona como una extensión y contexto para volver a visitar esos momentos de ruptura en la escena ochentera de un Santiago subversivo y carretero.

La idea de glamour pobre y caballuno, como parodia del glamour real, es insistente, esa idea de brillar, de escenario que irradia una brillantina y hace cumplir el sueño del gusano convertido en mariposa, de acceder a través del cuerpo y la audacia a círculos sociales vedados por la feroz lucha de clases chilensis, que parte por los apellidos, cruza barrios y atraviesa fenotipos raciales y liceos, y que determina quién se junta con quién, quién escucha y quién habla, quién planifica y quién ejecuta, quién manda y quién obedece. La ruptura es agarrar pal webeo esa convención medieval de castas, pasarse por la raja, con imaginación y gracia, esos estratos predeterminados que deben habitar los arrendatarios de la larga y angosta faja. En eso las yeguas son heroínas insuperables.
Mirando ahora con detención las fotografías de las acciones de arte, se aprecian las diferencias entre Pancho y Pedro, o si se quiere entre Dolores del Río y María Félix, las ladies godivas (los nombres se travisten a cada momento, con la imaginación viva de quien todavía no instala su caseta de vigilancia en el campo cultural). Pancho es fina y delineada, recuerda esos bailarines surrealistas como Jorge Cáceres o el mimo Marcel Marceau, tiene un aura salida de una pintura metafísica de De Chirico, sus gestos son expresionistas, podría haber actuado de Nosferatu o en el despacho del doctor Caligari, podría ser el sujeto de Munch que grita en un puente o una diva tanguera de los años veinte. Pedro es cuadrado como su nombre, podría haber sido cargador en un camión de la CCU o estar en una esquina de la población abriendo un grifo para que se bañen los cabros chicos, es cejón como la Frida Kalho y también puede tener cara de vieja ruda, de una tía acostumbrada a machetear patas de chancho y estirarle el cogote a las gallinas, el maquillaje en su cara rebota, el maquillaje en la cara de Pancho desliza, esas diferencias que se complementan como vaso de chicha al chichero, también saltan a la vista en sus prosas.
Pedro es directo y adorna con arreboles grotescos, Pancho es fino y meticuloso, describe con calma, se ríe para sí, se contiene y escribe ya decantado, Pedro se ríe en el texto, es evidente y explosivo, Pancho es secreto, traviste el lenguaje y hace confundir lo imaginario con los hechos reales, Pedro ocupa la imaginación para metaforizar hechos reales, el humor de Pancho es fino, el de Pedro es chispeante, la prosa de Pedro luego de un rato cansa en sus mecanismos aunque siempre divierte, la de Pancho no siempre divierte pero nunca cansa, parecidos en la diferencia, complementarios, corriente continua y corriente alterna, no podía durar para siempre esa cabalgata, tal como se narra en el último capítulo de la no novela, la vanidad que se parodia termina rebelándose, la genialidad de la dupla necesita fisionarse como esas células que dibujaba el profesor de biología en la pizarra del liceo.
El elenco de época: Carmen Berenguer (la emperatriz), Sergio Parra, Federico Shopf, Eugenia Brito, Raúl Zurita, Nelly Richards, Lotty Rosenfeld, Diamela Eltit, Carlos Leppe, Raquel Olea, la escena de avanzada, el grupo Cada, la revista Trauko y por supuesto las Yeguas del Apocalipsis. Las locaciones de filmación: el bar Jaque Mate, el Parque Forestal, el ARCIS, La Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Plaza Italia, el barrio Brasil, todo un remolino centrífugo metropolitano, años ochenta, marchas, panfletos, apaleos, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tortura, carrete punki, cogollos, grapa, fin de la dictadura, retornados, años noventa, socialismo de mercado tipo jurel, neoliberalismo. Corten.
La manera en que la búsqueda estética tiene un lugar entre la sobrevivencia y la política, es predominante, pues no basta la vida cotidiana si no tiene esa chispa, esa búsqueda de glamour que es transformar la realidad mediante la parodia y el humor puesto en escena, mediante el aliño del erotismo en medio del peligro. La absorción de nuevas ideas estéticas, el feminismo, los nuevos teóricos asimilados, el arte como intervención callejera, la acción política como poética, los intelectuales, su aporte y también su egoísmo discursivo, la tentación de agarrar la batuta y dirigir el elenco de la barca de los locos, el vértigo de saltarse las barreras sociales, todo ello transcurre en el relato y decanta en un final apocalíptico: un terremoto con maremoto donde un enfermo terminal contempla el vacío del mar, sus cavernas previas a la gran ola del tsunami, en ese hueco del mar, que para Gonzalo Rojas es el silencio y que podría interpretarse como una mordida al territorio, su marca de país incompleto donde al fin se puede ver lo que falta: los desaparecidos. Aquello que una época se niega a ver bajo la excusa de un pacto económico y que de tanto negarlo se agiganta y termina por arrasarlo todo, o evidenciar al menos, que la casa que habitábamos y donde celebrábamos los cumpleaños, tenía sus vigas podridas.